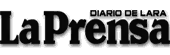El intenso calor que han experimentado los habitantes de los municipios Iribarren y Palavecino en marzo, mes tradicionalmente seco, con picos de temperatura de 34 y 35 °C en un día, se intensifica por la escasez de bosques urbanos que tiene el Área Metropolitana de Barquisimeto.
En Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo, también sufren los efectos de las altas temperaturas. Estudios señalan que es consecuencia del rápido proceso de urbanización que tuvo Venezuela a finales del siglo XX, cuando se priorizó el concreto por encima de la creación de espacios verdes, a pesar de que para la época comenzaban a sentirse los efectos del cambio climático.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 9 m² de áreas verdes urbanas por habitante, y la Organización de Naciones Unidas (ONU) sugiere 16 m². Es decir, se deben crear parques, zonas deportivas, plazas y ejes urbanos lo bastante arborizados.
Está científicamente comprobado que vivir cerca de espacios naturales es el antídoto para el estrés y la depresión, fomentan la convivencia social, motiva el ejercitarse. Un artículo de National Geographic, señala que la presencia de césped y árboles en los vecindarios, disminuye los niveles de violencia, delincuencia y maltrato infantil hasta en un 40%.
Desarrollo desordenado
En 2005, el 86,9% de la población venezolana vivía en zonas urbanas. El país experimentó desde 1940 el más acelerado proceso de urbanización del continente. Las ciudades que más crecieron anualmente en la construcción de edificios residenciales y urbanizaciones fueron: Maracay 12%, Caracas y Barquisimeto 10%, Maracaibo 9,8% y Valencia 8,2%. Así lo revela un trabajo publicado en el Boletín Nº 17 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, titulado «La Urbanización Sustentable, un reto para Venezuela», elaborado por Arnaldo José Gabaldón para su incorporación como Individuo de Número de la Academia.
María del Socorro Escalona, coordinadora de la Unidad Docente Extramuros de la Facultad de Arquitectura de la UCV, núcleo Barquisimeto, destaca que hacia finales de la década de los 70 y hasta 1999, Cabudare tuvo un crecimiento exponencial urbanístico por encima del resto de Latinoamérica. Esos años fueron de abundante renta petrolera para el país que apuntaló su desarrollo urbano e industrial.
A mediados del siglo XX, los urbanismos se planificaban con espacios verdes, así lo comprueban cinco de las 32 parroquias del Área Metropolitana de Caracas, que son las que acumulan la mayor cantidad de parques y jardines públicos, como son: Caucagüita, Chacao, Leoncio Martínez, El Recreo y La Candelaria. Con los años, los proyectos habitacionales priorizaron el asfalto sin que hubiese un equilibrio con los espacios naturales.
Hasta 2020, Caracas sólo contaba con 1.5 m² de zonas verdes por habitante. En 1999, en el último Plan de Ordenación Urbanística que tuvo Barquisimeto, ya existía un déficit de áreas verdes. El Área Metropolitana de Barquisimeto, una poligonal urbana de 44.000 hectáreas, no cumplía con la recomendación de la OMS, según comentó la arquitecta María Escalona.
«Barquisimeto tiene pocos parques urbanos y la mayoría están en el este de la ciudad: El Parque del Este, el Parque Zoológico y Botánico Bararida, en el este, y el Parque Francisco Tamayo, conocido como Parque del Oeste, adyacente al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, un área que no terminó de desarrollarse», acotó.
La especialista sostiene que esos espacios verdes no son suficientes, considerando que la ciudad de Barquisimeto está sobre una terraza, de clima cálido, con temperatura promedio de 29 °C. Fresca en las noches, pero de día necesita de mucha sombra para mitigar el calor.


Hace falta reforestar para mitigar cambio climático y el calor
Barquisimeto cuenta con zonas protegidas como el Valle del Turbio, el Monumento Natural Loma de León, en la parroquia Ana Soto, territorio semiárido donde habita el cardenalito, ave endémica de Venezuela. Y hay pequeños bosques urbanos como la Concha Acústica en el centro y el Bosque Macuto en el sur. Además, tiene plazas con abundante presencia de chaguaramos, como la plaza Bolívar y el parque Ayacucho.
Pero ambientalistas han denunciado la deforestación que han registrado estos espacios en las últimas décadas.
«Cabudare ha perdido su follaje natural. Era una zona muy boscosa, ahora no lo es. Y si nos fijamos en el río Turbio, que después se convierte en el río Cojedes, todas sus riberas están deforestadas, ha perdido sus bosques de ribera y no hay una política local para cuidar su cuenca», manifestó Freddy Lovera, ecólogo y fundador del Frente Ecológico Regional de Lara.
Hacia el año 2000, un estudio realizado por estudiantes de la maestría en gerencia empresarial, mención gerencia agropecuaria de la UCLA, indicaba que Barquisimeto tenía de 3.5 a 4 m² de áreas verde por habitante, cuando la recomendación de la OMS es 9 m² por habitante. Aunque avenidas como la Lara, Los Leones, Los Abogados y la Rotaria fueron planificadas con abundantes árboles, hacia finales de los 90, avenidas como la Venezuela y otras en la zona norte y oeste, se desarrollaron con poca o nula presencia de árboles en aceras e islas.
«Se ha buscado saturar con cemento la ciudad. Un ejemplo de lo que no se debe hacer es el parque Juan Guillermo Iribarren, en la avenida Bracamonte, que no tiene árboles y es una completa isla de calor…Otros lugares como la plaza La Mora, en la carrera 24 con calle 23, antes era un bosque natural y han ido talando sus árboles», manifestó Hildebrando Arangú, experto en derecho ambiental.


Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela, sólo cubría 2% de áreas verde por habitante en 2023. La Facultad de Agronomía de La Universidad del Zulia (LUZ), promovía la necesidad de crear semilleros de árboles autóctonos para sembrarlos y mitigar los efectos del cambio climático, como cují, almendrón, apamate, samán, yabo, uva playera, araguaney y cocotero. La capital zuliana necesitaba de 250.000 árboles sembrados para reducir su temperatura dos grados, siendo una de las ciudades más calurosas del país por su ubicación geográfica.
Proyectar la ciudad
María del Socorro Escalona, coordinadora de la Unidad Docente Extramuros de la Facultad de Arquitectura de la UCV, indicó que en el mundo se promueve la creación de las ciudades sustentables, donde sus habitantes gocen de calidad de vida, teniendo acceso a recursos como el agua, electricidad y zonas verdes. Que el trabajo y las principales áreas comerciales queden a tan sólo 15 minutos de distancia, que se pueda tomar el transporte con rapidez o se pueda ir caminando a escuelas y parques.
«Hoy en día, cuando se planifican las ciudades se plantea disminuir las islas de calor arborizando espacios públicos vacíos para que las personas tengan acceso a ellos. Se habla de utilizar materiales de construcción que brinden espacios frescos, materiales que reduzcan la insolación. Que las calles sean armoniosamente vistas, que tengan una calidad ambiental importante y que empecemos a controlar el tema de la temperatura, con arborización. Se trata de crear edificios con terrazas verdes, que tengan abundante vegetación, donde se puedan construir piscinas», explicó.
Freddy Lovera, experto ambiental, sostiene que en las ciudades se deben sembrar especies maderables. Por ejemplo, en las riberas del Turbio deben cultivarse la guadua (bambú), porque es de las especies que más capturan carbono y producen oxígeno. Hay que sembrar frutales como mangos, guayabas, para la alimentación de la fauna silvestre. Plantas melíferas para la alimentación de abejas que polinizan los bosques, y en Barquisimeto, de clima semiárido, se debe cultivar especies vegetales que no requieran mucha agua y que generen sombra para mitigar las altas temperaturas de los suelos, como el cují y el yabo.
Deben desarrollar plan de educación ambiental
Según el último Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que tuvo la ciudad de Barquisimeto en 2003, las zonas residenciales que se construyeron, pobladas con más de 500 habitantes, todas dejaron un 25% de áreas libres destinadas a espacios verdes como parques en las plantas bajas. Los urbanistas plantean que esta es una de las ciudades mejor planificadas del país. Pero hace falta promover políticas que permitan incentivar los espacios naturales.
Héctor Herrera, doctor en Educación Ambiental, señala que para transitar al modelo de ciudad sustentable se debe promover la educación ambiental en las comunidades.
«No sólo los órganos del Gobierno deben empujar hacia esa política, sino las comunidades como instancia protagónica de ese cambio, para construir un modelo de vida distinto», acotó. Lamenta que las políticas gubernamentales locales en los últimos años lo que han promovido es el corte indiscriminado de árboles que son esenciales para mitigar el calor e incluso garantizar el agua.